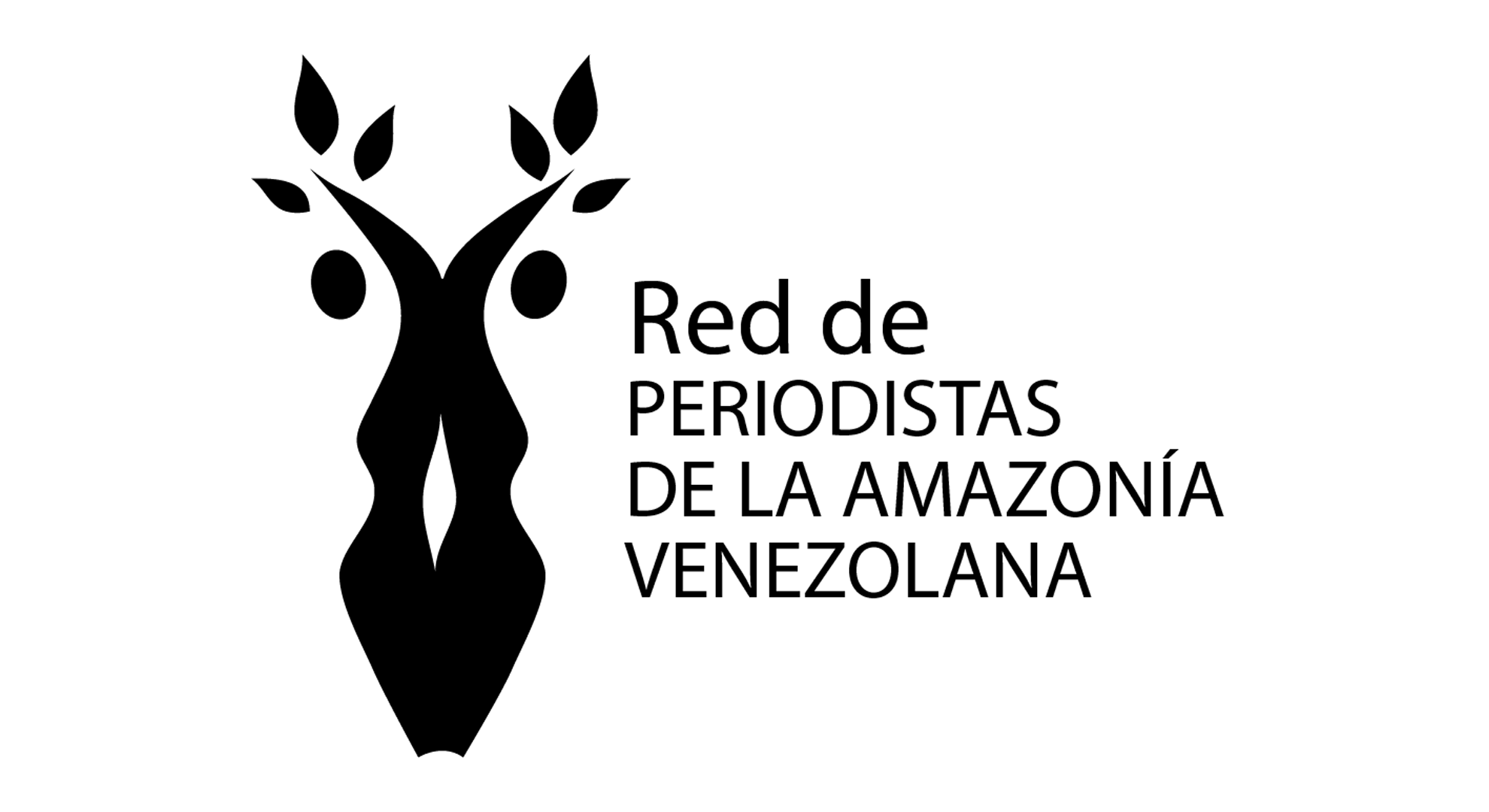Iniciativas sociales independientes como Anjos Do Esporte en Pacaraima, Zona Skate y Cantos do Joao de Barro en Boa Vista, en el brasileño estado de Roraima, enseñan más que deportes a quienes migran de Venezuela en busca de mejores oportunidades. Abraham, Christian y Duglys han encontrado disciplina y respeto en estos espacios, y una oportunidad para adaptarse a una nueva cultura y un nuevo idioma.

Iniciativas sociales independientes como Anjos Do Esporte en Pacaraima, Zona Skate y Cantos do Joao de Barro en Boa Vista, en el brasileño estado de Roraima, enseñan más que deportes a quienes migran de Venezuela en busca de mejores oportunidades. Abraham, Christian y Duglys han encontrado disciplina y respeto en estos espacios, y una oportunidad para adaptarse a una nueva cultura y un nuevo idioma.
“Así lo veía en el momento; era un niño, pues”.
Abraham habla de su trayecto migratorio sin tapujos, pero con nostalgia y un poco avergonzado porque lo describe como “aventura”. Se excusa porque era solo un niño de 11 años. Hoy, con 16 años, ve ese desplazamiento forzado como algo lejano, pero aún amargo por el recuerdo del paso por trochas, militarizado y con adultos y niños llorando.
Siendo un niño en Venezuela encontraba refugio en las caimaneras de futbolito, pero su sueño verdadero era el karate. “Nunca tuvimos el dinero suficiente para inscribirme en un dojo —espacio de entrenamiento de esta arte marcial—”, recuerda. Pero el Abraham de 11 años —flaco, de piel tostada y sonrisa amplia— no sabía que años más tarde estaría practicando boxeo y jiu-jitsu, otra arte marcial, en su comunidad en Boa Vista, capital del estado de Roraima en el norte de Brasil.
“Hice amigos nuevos”, destaca Abraham. “Sueño con jugar al fútbol”, dice Christian, otro niño migrante en el centro de Boa Vista. “Puedo jugar tenis libremente”, comenta David al entrenar de forma gratuita en la cancha de la plaza Ayrton Senna. Los tres son un reflejo del más del millón de niños y niñas migrantes venezolanos que el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef, por sus siglas en inglés) contabilizó en 2019.
¿Cómo llegan estos niños y niñas a Brasil? ¿Qué motiva a sus padres y madres a salir de su país a explorar un futuro incierto como extranjeros? ¿Cómo afrontan los retos de adaptación, además de la barrera idiomática, en Brasil? La historia de Abraham dibuja esa ruta migratoria y de adaptación.
Es diciembre de 2020. La frontera entre Brasil y Venezuela está cerrada debido a las restricciones de la pandemia de COVID-19. “Es qué allá en Venezuela no había futuro”, dice Abraham; y esa fue razón suficiente para que él y su mamá salieran del terminal de pasajeros de Maturín, estado Monagas (Venezuela) —ciudad petrolera y, en algún momento, centro de transnacionales en el área de explotación de hidrocarburos— en un trayecto de ocho días hasta Boa Vista, en la Amazonía brasileña.
Para llegar a Brasil, desde cualquier estado de Venezuela, hay que sumar las 32 horas de viaje en autobús que supone cruzar el estado Bolívar, desde Ciudad Guayana hasta Santa Elena de Uairén, la última localidad venezolana antes de llegar a la frontera. Este trayecto es tranquilo hasta que pasas Tumeremo, capital del municipio Sifontes. Luego, en pleno bioma amazónico, te adentras en las capitales mineras del sur de Venezuela: El Dorado, El 88 y Las Claritas.
Atraviesas un circo de motos con dos y hasta tres parrilleros en el medio de la vía. Ventas callejeras de gasolina en envases de refresco. Te enteras de que el Bolívar no existe como moneda. En las más de 20 alcabalas en la vía piden revisar tu equipaje, y la Troncal 10 —que comunica con Brasil— está llena de huecos y pedazos de granza y piedras que dificultan el paso.
La ruta después de Santa Elena, para llegar a Brasil, tenía que ser a pie. “Al llegar ahí, a la línea, eso estaba cerrado. Acampamos un rato, pero estábamos asustados, no sabíamos si los militares de Brasil nos iban a llevar, o si los venezolanos nos iban a mandar a echar para atrás”. Se regresaron a casa de uno de los trocheros de su recorrido; allí les permitieron dormir y comer, pero la verdadera travesía iniciaba al día siguiente.
Como la frontera estaba cerrada, había que cruzar por otro lado, detrás de refugios indígenas. Ahí perdimos unas maletas, más que todo ropa, pero las dejamos. ¿Tú sabes, no? Por el peso y eso”.
Ese recorrido por caminos verdes parecía simple: caminar unos kilómetros de superficie desnivelada, barrancos y cerros propios de la accidentada geografía amazónica, cruzar un río y llegar hasta una carretera del lado brasileño. “Pero cuando pasamos el río, venía un señor corriendo y nos dijo que a su compañero lo agarraron más adelante. Así que tuvimos que regresar”.
En la “aventura” por la trocha, Abraham recuerda que se encontró con los que parecían los malos de la película: la Policía Rodoviaria Federal de Brasil. “Salió gente corriendo, más que todo los trocheros. Nosotros nos quedamos y nos apuntaron con armas. Había niños llorando, y nos preguntaban si llevábamos drogas. Recuerdo un señor que decía que no podía volver a Venezuela, lo iban a matar por deudas, vendió su casa y todo lo que tenía”.
La inocencia de un niño de 11 años ve la migración forzada como algo de película y descubrimiento.
Para sorpresa de Abraham, cuya infancia transcurrió en una Venezuela casi militarizada, estos mismos que lo apuntaron a él, a su mamá y al resto de migrantes, terminaron ayudándolos a cruzar el pedazo de trayecto que les faltaba. “Ellos vieron que solo teníamos casabe mojado y nos dieron de comer, nos despejaron la zona hasta llegar a la avenida, porque esa parte del monte nos daba miedo, según habían tigres y otros animales”.
Abraham y su mamá llegaron a Boa Vista, esa noche, a la casa de su hermana. “Sentí alivio, porque por fin todo eso había terminado. También estaba feliz, porque tenía mucho tiempo sin ver a mi hermana”.
La historia de Abraham es similar a la de muchos niños y niñas venezolanos, cuyos padres ven el futuro, para ellos y sus hijos, fuera de Venezuela, porque el estatus que otorgaba formar parte de la industria petrolera, en el estado natal de Abraham, se ha desvanecido. Con una producción petrolera en picada en la estatal Pdvsa y una corrupción rampante, como destaca Transparencia Venezuela, la promesa de un futuro asegurado por la renta petrolera o la explotación de minerales al sur del país, es imposible de sostener.
Son 626 mil 900 los venezolanos en Brasil: el 8% de los 7 millones 891 mil que han salido del país a alguna parte del mundo, de acuerdo a la Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes (RV4). La mitad de los que se encuentran en el gigante amazónico son menores de edad, según el monitoreo realizado por Marcia María de Oliveirai, socióloga e investigadora de la Universidad Federal de Roraima.
La también doctora en Sociedad y Amazonía ha hecho seguimiento a los niños y niñas migrantes venezolanos en el estado fronterizo de Roraima, una de las regiones con mayor concentración de venezolanos, en detalle: 180 mil migrantes que equivalen a la cuarta parte de la población del estado.
Un dato, no menor, ofrecido por de Oliveirai es que por cada 10 adultos que llegaban durante la pandemia, ingresaban 40 niños, a veces con un abuelo, tío, primo, familiar de segundo o tercer grado, “hasta con un desconocido o solos”. De acuerdo al monitoreo de RV4, en 2023 se documentaron 3.200 casos de niños y niñas migrantes no acompañados en Brasil, una población especialmente vulnerable a violencia sexual, explotación y trata de personas.
Si bien la migración parecía haberse estabilizado a unos 350 migrantes por día, según el monitoreo en Pacaraima realizado por RV4, luego de la elección presidencial en Venezuela en julio de 2024, hubo un aumento del flujo migratorio a unas 405 personas por día en el paso fronterizo conocido como “La Línea”. Solo en agosto de 2024 se contabilizaron 12.325 nuevos migrantes venezolanos, según datos de la Policía Federal de Brasil, y para el cierre del año, 94.726 entre enero y diciembre, según registro del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública.
Entre enero y agosto de 2024, Unicef contabilizó la entrada de 21 mil niños y niñas migrantes con edades de 4 a 17 años, esto es el 35% de los venezolanos que ingresaron a Brasil durante ese período.
El desplazamiento forzado de venezolanos a otras partes del mundo se intensifica. Si se duda, se le puede preguntar a los más de 2 millones de connacionales que emigraron a Colombia, o a los 1.8 millones que están en Perú, o a los 6.438 nuevos migrantes venezolanos en Brasil que ingresaron apenas en enero de 2025, según los datos recolectados por el Sistema de Registro Nacional Migratório (Sismigra).
La mamá de Abraham, Yudisbeht, era ama de casa en Venezuela y, para sostener a la familia, atendía encargos como costurera, aunque no eran tan frecuentes como la necesidad económica.
Tanto para Abraham y su familia, como para otros entrevistados en este proyecto, Venezuela no proporciona ni seguridad ni estabilidad. En el contexto de la crisis humanitaria compleja, todos los sectores se han visto afectados, vulnerando así el derecho a la salud, a la vida y a la educación.
Una de las principales motivaciones de los padres y madres migrantes era la educación de sus hijos, pues sólo podían inscribirlos en escuelas públicas venezolanas, cuya calidad ha disminuido por el deterioro de la infraestructura y la reducción de días de clase por el bajo salario que perciben los docentes. De acuerdo al informe de la Consulta Nacional Educativa de Fundaredes, el 72% de las escuelas públicas registra deserción docente, 52% tiene fallas de infraestructura y 21% carece de agua potable y conexión a internet.
A esto se le suman las precariedades propias de una familia venezolana en el contexto de la crisis humanitaria, agravada a nivel político-social por las protestas poselectorales tras los resultados cuestionados ofrecidos por el Consejo Nacional Electoral. RV4, en su monitoreo “Impacto de las elecciones en Venezuela sobre las personas Refugiadas y Migrantes”, señala que el 60% de los migrantes venezolanos que ingresaron a Brasil entre el 12 y 18 de agosto de 2024 abandonaron Venezuela por miedo, ante el aumento de la violencia poselectoral.
Tanto Abraham como Luis manifiestan estar tranquilos en el colegio y en sus entrenamientos deportivos, tras un proceso de adaptación a una nueva vida, aunque con múltiples obstáculos. A Abraham le costó acostumbrarse al idioma portugués, y Luis sufrió de bullying por ser venezolano. Duglys, una niña venezolana warao, prefiere ocultar su lengua indígena y no identificarse con su pueblo para ser socialmente aceptada en este nuevo territorio.
Gilvânia Carvalho, psicóloga de la Secretaría Municipal de Salud de Boa Vista, explica que la condición de migrantes complejiza la salud mental de niños y niñas venezolanos. No solo por los retos económicos que implica el proceso migratorio, sino también por las dificultades de adaptación cultural y los prejuicios que deben enfrentar, los cuales pueden llevar a situaciones de violencia física, emocional y psicológica.
“El aprendizaje es el más afectado por el idioma y la cultura que son diferentes. Entonces todo es un proceso de adaptabilidad más complejo para el niño”, comenta Carvalho, quien agrega que esa dificultad se puede manifestar en cambios conductuales extremos como hiperactividad o actitud retraída.
Nayelyz lo ve en Edixón, su hijo, pues es un niño hiperactivo y “tremendo” en casa, pero cuando asiste a Zona Skate, una iniciativa deportiva en Boa Vista, “es otra persona, no sé qué magia hace el profesor”. Allí, Edixón se concentra en aprender su técnica y la comparte de forma respetuosa con sus compañeros.
Esta “varita mágica” se traduce en estructura y disciplina clara. Según explica Marcia de Oliveirai, socióloga investigadora de la Universidad Federal de Roraima, la desatención y la falta de estructura en casa puede considerarse un tipo de violencia que afecta el correcto desenvolvimiento del niño en su vida. Ante esto, el deporte se presenta como una oportunidad para Abraham, Luis, Angelina y Duglis e, incluso, para sus familias, pues les facilita los procesos de adaptabilidad y aprendizaje ante un nuevo idioma, una nueva cultura, nuevos posibles amigos y, en general, un lugar extraño y lejos del sitio en el que nacieron.
Para participar en Anjos Do Esporte, un proyecto social del profesional del jiu-jitsu, Elke Junior Fernando, hay una serie de requisitos mínimos que para el mestre son más importantes que la condición física: asistir a clases, mantener un buen promedio de notas y no participar en conflictos callejeros. Ya para 2007, el mestre Elke había reconocido la práctica deportiva como llave de paso para la regulación emocional y método de adaptación social de niños y niñas en contextos sociales y migratorios complejos, especialmente al encontrarse en Pacaraima, el primer poblado fronterizo de Brasil.
El mestre Elke es un lugar de educación, disciplina e integración en el poblado fronterizo de Pacaraima, a 10 minutos de Santa Elena de Uairén, estado Bolívar.
“Los chamos también encuentran un lugar para, más allá de practicar la disciplina, dispersarse en el contexto de los venezolanos que emigran y tienen ese bolso de problemas”.
La terapeuta y psicóloga de la Secretaría de Salud de Boa Vista destacó que el deporte es una “válvula de escape” ante desregulaciones emocionales que devienen del estrés y ansiedad propias del proceso migratorio. Las actividades deportivas, en su visión, tienen potencial para hacer que el niño se desarrolle en la parte emocional y cognitiva, “la interacción social estará ahí, pero también se estimulará de la manera correcta”.
Esa estimulación guiada en la dirección correcta se pone de manifiesto en el sueño de ser futbolista de Christian, un niño de 13 años que vive en Boa Vista, y que empezó a practicarlo por primera vez de forma regular y gratuita en Brasil. “He aprendido a driblar, el respeto y la puntualidad”, admite. Para él, el respeto es muy importante, algo que recuerda constantemente su entrenador cuando van a enfrentar a otro equipo, pero Christian considera que aplica para la vida.
Es común que los padres de niños y niñas migrantes dediquen la mayor parte de su día a cubrir alguna diaria —como se le dice a los turnos laborales en Brasil— o a buscar trabajo, por lo que fuera del colegio —si es que están en uno, pues 63.5% de los niños migrantes en Brasil no asiste al colegio, según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM)—, estos menores de edad quedan por su cuenta o con algún familiar mayor. Aquí yace la importancia de la disciplina y los valores que brinda el deporte. La psicóloga Gilvânia Carvalho identifica estos valores como límites propios en lo físico y emocional.
A esto se le suma un propósito claro que, en el caso de Christian, es ser futbolista profesional. El de David González, también de 13 años, es poder pagar sus prácticas de tenis de manera regular, mientras trabaja de recogepelotas en los entrenamientos de las 6:00 pm en la cancha del centro deportivo y recreación Ayrton Senna. Entre los descansos de los jugadores, David recibe indicaciones del entrenador para su formación.
Boa Vista, como ciudad, alberga 60 mil migrantes venezolanos, la mitad niños y niñas migrantes, según estimaciones de la socióloga Marcia de Oliveira. Si bien su extensión territorial es un poco menor que la mitad de Maturín —de donde proviene el 21% de los venezolanos que se desplazan a Brasil y la ciudad de Abraham, Christian y David—, es un buen lugar para criar y construir el futuro de la niñez.
De Oliveira resalta que Boa Vista es la cuarta ciudad de Brasil con una atención especial a la primera infancia, y la multiplicidad de plazas, canchas y espacios deportivos en sus 5 mil 687 kilómetros cuadrados brinda oportunidades de esparcimiento gratuito; pero Carvalho considera que estos espacios no son suficientes y es necesario que estén supervisados por entrenadores.
Este filón lo intentan cubrir iniciativas sociales independientes, que se rebuscan con colaboración entre vecinos y conocidos para brindar apoyo, acompañamiento y educación a niños y niñas migrantes sin distinción, ante la ausencia de apoyo gubernamental y carencia de iniciativas públicas similares.
Anjos Do Esporte en Pacaraima, Zona Skate y Cantos do Joao de Barro en Boa Vista, funcionan en barrios o sectores humildes de sus respectivas ciudades, pero educan a decenas de niños, niñas y jóvenes, en valores y respeto, por medio de disciplinas deportivas como el jiu-jitsu, el skate y el fútbol.
En paralelo, los refugios de la Operación Acogida en Boa Vista también enfrentan retos propios ante la continua llegada de migrantes venezolanos. Si bien están pensados como lugar de paso, esto se dificulta por la falta de independencia económica. Por los trabajos diarios, los venezolanos reciben 17% menos del sueldo mínimo oficial, lo cual no alcanza para cubrir mucho más que un anexo para toda una familia. La situación es más compleja en el caso de los desplazados indígenas, que viven una doble vulnerabilidad al provenir de contextos culturales que chocan con la urbanidad propia de ciudades como Boa Vista.
Iniciativas como Klabu y Pirilampos buscan promover la integración deportiva de desplazados venezolanos indígenas en un refugio que alberga hasta cinco pueblos distintos, en una ciudad fronteriza en la región amazónica que poco los integra en su quehacer laboral formal.
Similar a las iniciativas independientes, los refugios y sus proyectos internos dependen de financiamiento externo para funcionar. Parte los fondos de Klabu —iniciativa promovida por la fundación AVSI— provienen de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid), pero el proyecto, los refugios y sus empleados, se ven amenazados ante el congelamiento de fondos que la administración de Donald Trump puso en marcha. Iniciativas de atención migrante como Sumaúma y Orinoco de Cáritas han cesado sus operaciones de atención de venezolanos en Boa Vista por esta razón.
Dos tardes por semana Christian asiste a sus prácticas de fútbol 10 minutos antes de que inicie, “porque la puntualidad es importante”, comenta. Otros tres días a la semana, acompaña a sus dos hermanas menores hasta la casa del profesor Oswaldo Graffe, donde ellas practican el skate. “A mí me contenta que ellas vayan, entonces yo las llevo”.
El mestre Elke Junior limpia y arregla su academia seis veces a la semana para atender a los más de 50 niños y niñas en Pacaraima, preocupado porque el horario de atención de 5:00 p.m. a 7:00 p.m. quedó corto para todos los interesados. “Para mí es bien gratificante. Tengo estudiantes venezolanos que hoy en día viven en Rio Grande do Sul, que viven en São Paulo y me llaman todo el tiempo, me mandan mensajes, ¿sabes? Para todos mis alumnos tengo cariño”.
Ya han pasado cinco años desde que Abraham cruzó la frontera. “Dejé amigos y cosas importantes en Venezuela”, recuerda con melancolía, pero al hablar del ahora, menciona sus entrenamientos de jiu-jitsu y boxeo con entusiasmo. “En las prácticas me desquito de mis problemas, de todo eso que traigo”.
Abraham ha hecho amigos “que tienen la misma ambición” que él y otros a los que admira, porque observa que tienen ideales claros. “A veces me da flojera, pero es parte de la disciplina, ¿no? Hacer cosas que te hacen bien, aunque a veces no quieras hacerlo”.
Texto:
Verónica Bastardo
Edición general:
María Ramírez Cabello
Edición:
Clavel Rangel
Investigación:
Verónica Bastardo
Samuel Bastardo
Videografía:
Verónica Bastardo
Andrés Camacaro
Ilustración:
José Sanabría
Diseño y desarrollo web:
Roberth Delgado
Redes sociales:
Samuel Bastardo
Vero Urdaneta